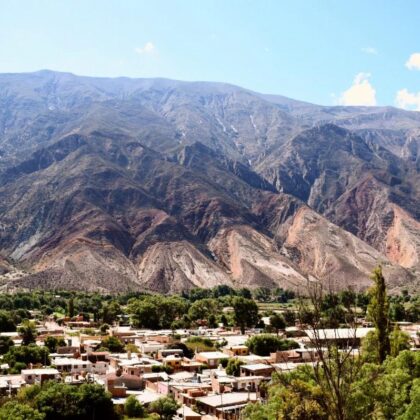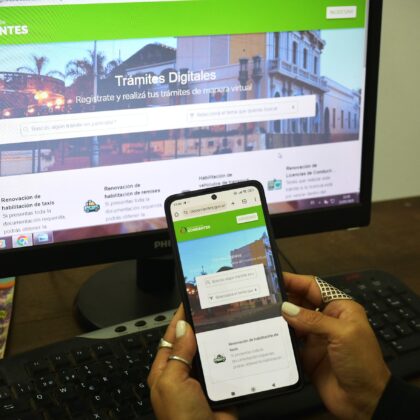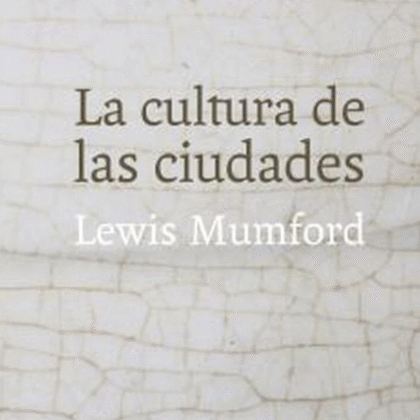La arquitecta Natalia Czytajlo reflexionó junto a AreaUrbana sobre las distintas posibilidades que las metrópolis ofrecen a sus ciudadanos para habitarlas. Qué dificultades presentan para las mujeres que transitan estos espacios.
Natalia Czytajlo es arquitecta, doctora en Ciencias Sociales e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). También es profesora titular de las asignaturas Urbanística 1 y Taller de Urbanismo y Planificación 1 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. A su vez, coordina la Diplomatura en Género, Ciudades y Territorios que se dicta en esa casa de estudios desde 2020.
En su trayectoria, la especialista persiguió un objetivo: descubrir cómo las ciudades ofrecen distintas posibilidades de tránsito y permanencia a quienes las habitan. ¿Es lo mismo pasear, desplazarse al trabajo o volver a casa para los diferentes grupos sociales que residen en ellas?
Con un enfoque de género, la investigadora analiza cuál es la realidad de los centros urbanos argentinos. A su vez, desarrolla posibles alternativas para una planificación metropolitana que se base en una perspectiva del cuidado e incluya las actividades cotidianas de colectivos relegados.
Desde tu experiencia en el tema, ¿crees que según su planificación las ciudades ofrecen iguales posibilidades a quienes viven en ellas?
No todas las personas las habitamos del mismo modo. Durante mucho tiempo se creyó que los centros urbanos ofrecían las mismas condiciones a todas las personas. Y resulta que en tanto somos diferentes, nuestro uso, disfrute, posibilidades, beneficios o dificultades dependen de varios factores (la clase, el sector social, la edad, el género).
Distintos trabajos dan cuenta de las disparidades en el uso del espacio y cómo las ciudades, que tampoco fueron creadas de un modo neutral, siguieron una forma de organización basada en una distribución de tareas: casa – trabajo. La definición de quienes se ocupaban más o menos de una u otra actividad tenía asignaciones de género.
Entonces, si pensamos en las urbes del movimiento moderno, durante el SXX fueron construidas a partir de ese paradigma funcionalista, racionalista, de organización zonificada, de actividades para residir, trabajar, recrear y circular. Y eso, a partir de las distintas acciones que se realizan en la ciudad y en la vida cotidiana, fue llamando la atención y cuestionándose tanto en América Latina como en todo el mundo.
Este urbanismo “neutral” no era neutro, sino que tenía una idea de organización en función de ciertos parámetros, que no eran los de todas las personas. Podemos recordar casos latinoamericanos de la implementación del movimiento moderno en nuestras ciudades, poniendo énfasis en la circulación y perdiendo el foco de la vida cotidiana de sus habitantes. Desde el último cuarto del SXX, pero sobre todo a partir de la década del 2000 y luego de la pandemia de 2020, varios trabajos lo investigaron en América Latina.
Estos estudios nos enfrentan a otro tipo de organización necesaria en las ciudades, que piensa en los cuidados cotidianos de la vida. Ponen en evidencia que el uso y el disfrute, y por lo tanto las posibilidades que brinda el centro urbano, son diferentes para las mujeres (que son las que mayoritariamente cuidan), para las niñeces (que no encuentran autonomía posible en las ciudades que se construyen), o para las personas mayores.
La discusión sobre el urbanismo y la arquitectura desde una perspectiva feminista, evidencia que el relato sobre las urbes también es una construcción social, que puso énfasis en algunas personas y dejó de lado otras.
Entonces, al momento de habitar una ciudad, ¿a qué escollos se enfrentan mujeres y disidencias?
Sufren dificultades en relación a esa construcción histórica de quiénes acceden al espacio público y quiénes al privado, por supuesto, con una asignación clara de género. Respecto a las disidencias, sus prácticas suelen tener que quedar relegadas a espacios reducidos y no pueden tomar parte de lo público, en tanto se pensó que este último ambiente era ocupado por un cierto sujeto (varón y trabajador).
Así, se dejan de lado un montón de cuestiones que necesitan las mujeres, niñeces y disidencias para poder apropiarse y ser parte de lo público. Los principales escollos tienen que ver con esa construcción simbólica, que cotidianamente refuerza la idea de que quienes pueden acceder a lo público son ciertas personas. A su vez, quienes aunque no entren en ese patrón que acabo de señalar lo hacen de todas formas, son penalizadas, acosadas, violadas o también asesinadas.
¿Cómo se construye la seguridad para estos sectores de la población?
Hay dificultades que tienen que ver con la percepción de la seguridad. Sobre todo cuando se refuerza la idea de la construcción neoliberal de las ciudades y se enfatiza esa noción de la vivienda como mercancía y la mayor productividad que tienen que dar las urbes; las guías son los espacios de individualización.
Hay áreas donde se dispone la aglomeración de actividades y lugares de residencias. Por ello, hay más sitios monofuncionales de un solo uso que, por supuesto, tienen mayor problemas en términos de vitalidad en las calles y por lo tanto, de seguridad.
La socióloga Blanca Valdivia señala un tema que toma relevancia recientemente, sobre todo con el accionar de las mujeres: las violencias, el autocuidado y los cuidados a otras personas. Esto también mueve la discusión a la mayor cantidad de tiempo que dedicamos las mujeres a las actividades de cuidado.
La gran parte de quienes sufrimos acoso y violencia en las ciudades somos mujeres, el 99% hemos vivido algún hecho de este estilo en las calles o en el espacio privado. A su vez, aunque esto está cambiando, seguimos siendo quienes duplicamos en general el tiempo dedicado a los cuidados, en comparación a nuestros pares varones.
¿Las ciudades argentinas suelen tener las mismas dificultades sin importar su latitud?
Hay algunos patrones que se repiten en distintas ciudades. Para profundizar más en ello realizamos un estudio desde el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con la gente de la ONG CISCSA.
En Córdoba (Capital) y San Miguel de Tucumán, observamos las desigualdades de género respecto de la localización de los equipamientos de cuidado. Hay otro análisis en Rosario que repite este parámetro, con un patrón centralizado, sobre todo de oferta privada, que está en los espacios en donde menos se necesitan estos equipamientos. Pero es en la periferia o en los barrios más alejados del centro donde se encuentran la mayor cantidad de familias jefaturadas por mujeres, con más niñeces a cargo.
Entonces, este estudio daba cuenta de patrones similares de desigualdades. También encontramos en distintas investigaciones en diferentes ciudades, algunos patrones de desigualdad respecto al espacio público. Los espacios que en general provocan sensación de inseguridad, sobre todo en el caso de las mujeres, suelen referirse a los usos diferenciados, por un lado residencia y por el otro lado comercio, y la falta de áreas mixtas. Esto es característica de la mayoría de las ciudades de Argentina y, podría decir, de Latinoamérica.
¿Hay ejemplos de centros urbanos que trabajen en igualar las condiciones de vida para sus ciudadanos?
Hemos visto respuestas, sobre todo en este último tiempo, implementadas en municipios. Hay experiencias que datan de la década de 1990 en Rosario, sobre el tema de seguridad (ciudades más seguras o sin violencia para las mujeres). Tafí Viejo, en Tucumán, también tuvo iniciativas.
Posadas, en Misiones, incorporó programas específicos para promover la seguridad en los espacios públicos para las mujeres. En parques y plazas tuvo iniciativas referidas al mobiliario, con espacios de resguardo inmediato.
En general son los municipios quienes tienen esa capacidad de advertencia de las demandas específicas y de mayor cercanía con las problemáticas de la ciudadanía.
En cuánto al transporte, ¿Está programado de forma tal que sea accesible a todos los pasajeros o pasajeras?
No hay estudios asumidos desde quienes proveen los servicios de transporte público sobre las desigualdades de género. Sí existen investigaciones que analizan los patrones de origen-destino, pero en general quedan fuera de ellos las micromovilidades y las movilidades próximas que realizan las mujeres.
En el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, la colega Inés González Alvos estudió el caso tucumano. Dio cuenta que quienes más se mueven en transporte público son mujeres; su modo de movilidad es en ómnibus y a pie.
Como digo, no son fenómenos que se hayan observado desde quienes manejan el transporte público; sino en general por estudios e investigaciones de personas que preocupadas por estas desigualdades las pusieron de manifiesto.
¿Te encontrás trabajando en experiencias que registren las desigualdades en el modo de habitar las ciudades y traten de modificarlas?
Sí. Lo hacemos desde el Observatorio que mencionaba, y en particular en el Laboratorio de Género y Urbanismo. Se trata de un espacio de experimentación temática que realiza estudios específicos desagregados por género, en relación a los cuidados y a las violencias, para el caso del área metropolitana de Tucumán.
También venimos con trabajos en red con otras organizaciones y grupos. En particular, ahora nos centramos en el análisis de las desigualdades de género con CISCSA, en el marco de un acta acuerdo entre esta ONG y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán; con un programa de trabajo que permite cotejar estas desigualdades con la producción de indicadores específicos en estos temas.
Asimismo, desarrollamos desde 2017 algunas iniciativas de formación de grado y de posgrado, con prácticas preprofesionales asistidas donde nos involucramos en distintos espacios. En particular, ahora trabajamos en relación a la organización no gubernamental Crecer Juntos, que atiende una red de espacios de cuidado y trabajo para promover la seguridad alimentaria.
Entonces, desde las asignaturas electivas y las prácticas preprofesionales con estudiantes de la Facultad de Arquitectura, advertimos las desigualdades de género en los barrios y proponemos ideas para disminuirlas; sobre todo considerando esas movilidades y necesidades cotidianas de las mujeres en sus territorios. Intentamos traducirlas en programas arquitectónicos y urbanos.
Por otra parte, participamos de un espacio que cada dos años realiza el Congreso Internacional GADU (Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo). La segunda edición tuvo lugar en 2024 en Tucumán, mientras que la primera se llevó a cabo en Buenos Aires. Si todo va bien, el año que viene vamos a promover nuevamente ese encuentro.
Además, concluimos un proyecto de investigación a nivel nacional, financiado por el CONICET, que nos permitió identificar las distintas experiencias que se llevan a cabo en ciudades de Argentina. Algunas de ellas se discontinuaron por la disminución en el flujo de recursos destinado a políticas públicas de esta naturaleza desde el Estado nacional, pero fueron retomadas con un papel importante por los municipios y los gobiernos locales.
ROMINA TOLEDO